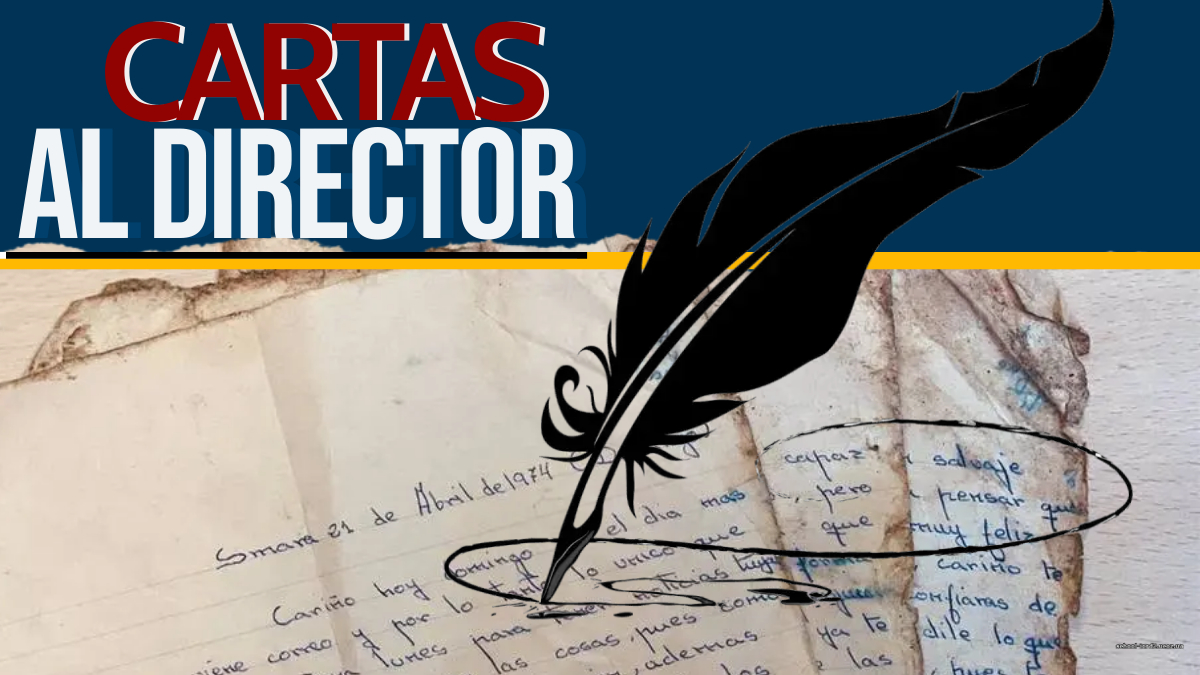Hace unos días mi hermano, que es también mi vecino, me contó que estuvo escuchando la radio U. de Chile y su conmemoración de los 50 años del golpe de Estado.
Diariamente en la transmisión aparecían nombres de detenidos desaparecidos y ejecutados políticos. En esa lista enorme, de miles de hombres, mujeres, estudiante, niños y niñas, apareció de pronto un Manuel Fernández Rebolledo.
Mi hijo se llama Manuel. Decidimos ponerle como primer apellido el mío. Su segundo apellido es el del papá. Mi hijo se llama, entonces, Manuel Fernández Rebolledo.
No me gusta ese argumento de que hay que respetar o conmoverse ante los abusos imaginando cómo sería si le pasaran a tu familia. Es una estrategia, a mi juicio tramposa, que se ha usado mucho para medir la violencia hacia las mujeres. Cuando un hombre maltrata a una mujer, aparece el recurso: ¿que acaso el victimario no tiene mamá o hermanas?
Me carga escuchar eso porque insinúa que el respeto se basa en que la víctima es un cercano, entonces ahí sí que vale entender el dolor y no propinarlo ¿En serio necesitamos que la gente sea nuestra familia para tratarla bien? ¿Tenemos que haber compartido la mesa para que las personas sean dignas de nuestra consideración? ¿No nos basta compartir, nada más, pero nada menos que la humanidad, para algo tan básico como no hacer daño?
En mi familia no hay víctimas fallecidas por la violencia del Estado en dictadura, ni una sola. Pero me enseñaron desde muy chica a estremecerme por el dolor de esas familias. ¿Cómo no estremecerse al saber de la tortura o con no poder enterrar a tus muertos? No necesito entonces que el dolor sea cercano para sentirlo propio, pero confieso que se me pararon los pelos cuando mi hermano me dijo que un ejecutado en 1973 se llamaba como Manuel, como mi Manuel.
Algo se activa al ser mamá, algo horrible que no te permite escuchar el nombre del hijo al lado de la palabra muerte. No quiero escucharlo, no puedo pronunciarlo, al pensarlo escucho un chirrido como cuando la tele no sintoniza un canal.
Pero un día 15 de septiembre de 1973, solo 4 días después del Golpe, una mamá recibió la noticia de que su Manuel Fernández Rebolledo estaba muerto. Pasó cuando él tenía 25 años, estaba soltero y trabajaba como mecánico. Ese Manuel que no es el mío caminaba por Avenida Argentina con calle Colón, Valparaíso, cuando quedó en medio de un enfrentamiento de agentes de la Armada y civiles. El certificado de defunción dice que dos balas le perforaron el abdomen y murió al llegar al hospital Van Buren.
Es cierto, no es mi hijo. También es cierto que no hay una militancia heroica, un revolucionario que cayó perseguido por el fascismo. No hay cercanía ni épica. Pero hay una mamá que recibió esa noticia, que tuvo que escuchar en una misma oración el nombre de su hijo y la palabra muerte. Una bala loca, como dicen hoy los matinales junto a otros términos que son siempre los mismos: delincuencia, inseguridad, portonazos, migración.
Antes las balas locas venían de detenciones en plena calle, por razones políticas, con el Estado involucrado, en casos que se cerraban sin culpables, archivados en tribunales intervenidos por la sombra militar.
En fin, hoy busqué a Manuel Fernández Rebolledo esperando encontrar la historia de un luchador social, pero encontré la historia de un tipo cualquiera, que caminaba por una calle cualquiera, un personaje secundario de la historia, un extra, uno de estos actores cuyo nombre nadie sabe, pero del que yo no me voy a olvidar."
Belén Fernández Llanos, Escritora